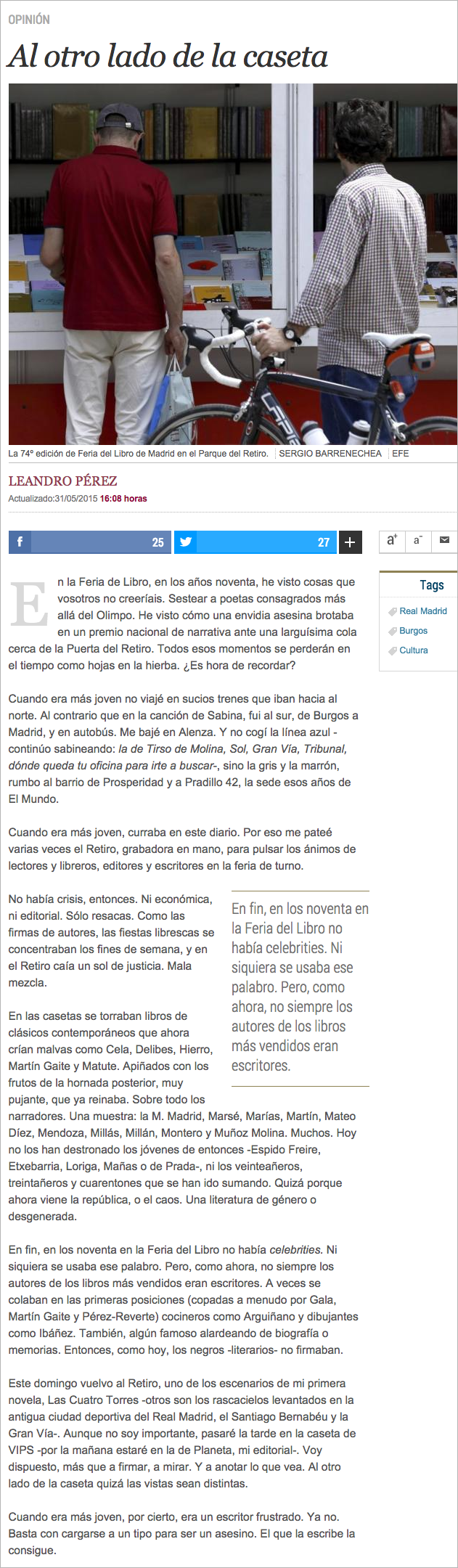Al otro lado de la caseta, la vida, como decía Sabina en Cuando era más joven, es «dura, distinta y feliz». En la Feria del Libro, el escritor muta. Se convierte en un vendedor más. Un tipo que sólo trafica con una mercancía: Su Obra. Un tipo que, entre firma y firma, mantiene la compostura como puede, mientras afila la mirada y el bolígrafo. Y que, salvo que sea una celebridad, se debe armar de paciencia mientras los niños y los mayores que no le diferencian del resto de los «caseteros» le preguntan por la última entrega del Diario de Greg o la nueva novela de María Dueñas.
Al otro lado de la caseta, la vida, como decía Sabina en Cuando era más joven, es «dura, distinta y feliz». En la Feria del Libro, el escritor muta. Se convierte en un vendedor más. Un tipo que sólo trafica con una mercancía: Su Obra. Un tipo que, entre firma y firma, mantiene la compostura como puede, mientras afila la mirada y el bolígrafo. Y que, salvo que sea una celebridad, se debe armar de paciencia mientras los niños y los mayores que no le diferencian del resto de los «caseteros» le preguntan por la última entrega del Diario de Greg o la nueva novela de María Dueñas.
Como contaba el otro día, en el artículo que reproduzco a continuación publicado en El Mundo —gracias al gran Manu Llorente, redactor jefe de Cultura, que conste—, me fui de feria dispuesto, más que a firmar, a mirar.
¿Y qué puedo añadir ahora? Que firmé algún que otro libro, no me quejo. Que miré menos de lo que preveía. Y que sólo anoté tres palabras: bolsas y sin comentarios.
Te fijas en las bolsas, en las pocas bolsas que portan los viandantes. La Feria se celebra en un paseo, al aire libre. Aunque las cifras de ventas suelen ser elevadas, comparadas con otras épocas del año o con otros eventos librescos, la proporción entre bolsas y personas es escasa. Al menos para quienes aguardan en la caseta…
Por la tarde, nada más sentarme en la caseta, se acercó un tipo, miró de reojo la portada de mi libro, chasqueó la lengua y soltó: «sin comentarios». Y se piró. Pero debo comentar ahora que fue una excepción: a la mayoría de la gente le gusta charlar, tanto al que echa un vistazo a los libros y sigue caminando como al que saca la cartera y te pide que se lo dediques.
Cuando uno firma un libro, por cierto, lo abandona para siempre. Bien acompañado, eso sí.